Marcando el camino:
socialismo y feminismo en Raquel Messina
María Teresa Terzaghi
Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género - Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales - Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional de La Plata.
La Plata, Argentina
mtterzaghi@gmail.com
ORCID: 0000-0001-7702-6346
Centro Interdisciplinario de Investigaciones
Género - Instituto de Investigaciones
Humanidades y Ciencias Sociales - Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas - Universidad Nacional de La
La Plata, Argentina
indivalobra@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3955-4791
Resumen: Raquel Messina (1872-1937), al fusionar socialismo y feminismo, propuso la organización y la unidad de las mujeres en Argentina en un período muy temprano del movimiento de mujeres. En su opinión, el socialismo era el único movimiento que podía liberar a las mujeres de las opresiones de clase y el feminismo se ocupaba de sus derechos conculcados. Nuestro trabajo analiza sus escritos para hacer visible su pensamiento y, también, para problematizar los debates en torno de “la cuestión de la mujer” a finales del siglo XIX y principios del XX.
Palabras claves: Raquel Messina – Feminismo – Socialismo – Argentina
Título: Leading the Way: Socialism and Feminism in Raquel Messina
Abstract: Raquel Messina (1872-1937), by merging socialism and feminism, aimed at the organization and unity of women in Argentina at a very early period of the women’s movement. In her view, socialism was the only movement that could liberate women from class oppressions; and feminism was concerned with their women’s infringed rights. Our work analyses her written documents in order to make them visible and also to problematize the debates around “women’s question” in the late nineteenth and early twentieth centuries.
Keywords: Raquel Messina – Feminism – Socialism – Argentina
Recepción: 13 de septiembre de 2024. Aceptación: 10 de marzo de 2025.
* * *
Raquel o Raquela Messina –las dos formas en que aparece su nombre en los documentos– fue una referente del socialismo feminista argentino. Se sabe poco de su biografía y no se ha analizado su pensamiento en la singularidad de sus ideas desplegadas desde 1898. A favor del feminismo en conjunción con el socialismo, predicó la unidad y organización de las proletarias para oponerse a la anulación política y social a la que las sometían las fuerzas conservadoras y el capitalismo. Revisar las ideas de Messina ayuda a comprender cómo conjugó nociones relacionales y proteccionistas sobre el trabajo femenino con otras igualitaristas y universalistas sobre derechos políticos.1 Messina no es, de hecho, desconocida. Ha sido mencionada como una de las fundadoras del Centro Socialista Femenino (CSF) (1902), referenciada por defender el sufragio universal en el Primer Congreso Femenino Internacional (PCFI) (1910) (Barrancos, 2010; Lavrin, 2005; Raiter, 2004) y, en menor medida, se recuperó su voz en publicaciones socialistas (Poy, 2020; Terzaghi, 2022). Algunos estudios (Tarcus, 2024) incursionan en su biografía, aunque incurren en errores. A pesar de ser una figura insoslayable, su pensamiento ha sido visitado más bien a retazos, perdiéndose la lógica de su argumentación y actuación.2
Existen abundantes aportes sobre los derroteros del socialismo argentino en ese período. Estos incluyen los debates del socialismo vernáculo e internacional, las relecturas sobre la definición de su sujeto político y las particularidades del partido en nuestro país; también estudios biográficos e intelectuales de sus dirigentes.3 A. Lavrin (2005) consignó dos corrientes en el feminismo del Cono Sur hasta 1910: la liberal –en sintonía con las ideas de John Stuart Mill– y la socialista –inspirada en Augusto Bebel– desarrollada, fundamentalmente, después de 1905. Estudios posteriores sobre Argentina siguieron esta línea sobre la organización de las socialistas por sus derechos (Barrancos, 2002, 2005, 2010; Becerra, 2009; Lobato, 2007; Poy, 2020; Raiter, 2004; Terzaghi, 2022). La indagación biográfica y el modo en que construyeron sus argumentos las socialistas vernáculas ha sido menos abordado, de allí la relevancia de volver sobre Messina.4
Cuello (1933, p. 221) se refirió a ella como “una de las más activas mujeres del socialismo, cuando no existía un solo centro o asociación femenina”. A partir de ello, damos relevancia a su producción a fines del siglo XIX y a la conjunción entre socialismo y feminismo. Este vínculo no debe naturalizarse, pues en cada contexto histórico se dio de manera diferente, conforme la fuerza de uno y otro movimiento en cada nación. La revisión de la obra de Messina a fines del siglo XIX permite comprender cómo se construyó la relación conceptual y política entre feminismo y socialismo en Argentina y cómo se sostuvo a comienzos del siglo XX, cuando ya existían otras corrientes que se asumían como feministas. Asimismo, en términos políticos, la convocatoria a la unidad femenina encontrará matices en los textos de Messina a partir del modo en que incide la clase en la definición de las mujeres como sujeto político.
Este artículo se organiza en tres apartados. En el primero, realizamos una reseña biográfica. Para ello, cruzamos distintas bases documentales. Reconstruimos la historia familiar a través de información genealógica, registros catastrales, censos nacionales y contacto con sus familiares.5 La metodología incorpora las estrategias para un enfoque biográfico que introduce hitos relevantes del yo social de la dirigente con pinceladas personales sobre ella (Arfuch, 2002). Sin intención de dotarla de una coherencia de la que cualquier vida carece (Bourdieu, 1997), mostramos los problemas historiográficos de la pesquisa.
En el segundo apartado, nos enfocaremos sobre cómo, desde el socialismo, Messina dirigió su mirada hacia el feminismo. Finalmente, consignaremos la tensión existente en su reflexión sobre el trabajo femenino. Para estos dos apartados, construimos un corpus que incluye 23 escritos y conferencias de Raquel –aunque solo retomaremos los más directamente vinculados con el tema bajo análisis publicados en La Vanguardia (LV), Almanaque Socialista de LV (ASLV) (1899-1909), el Progreso de la Boca (PB) (1906) y Humanidad Nueva (HN) (1916)–. Estos textos fueron publicados entre 1898 y 1916, fechas límite que enmarcan su producción. Asimismo, abordamos otros documentos en prensa comercial –La Nación (LN), Caras y Caretas (C&C)–, feminista –La Nueva Mujer (LNM)– y socialista –los ya mencionados–.
El análisis de las obras incorporó el análisis textual a través de la detección de palabras clave y etiquetado, reconocimiento de cadenas de significados y la intertextualidad expresa e implícita, así como una mirada de las circunstancias institucionales, sociales e históricas de la interacción que supone el discurso (Wodak y Meyer, 2003; Fairclough, 1992).
Notas biográficas
Raquel nació el 4 de junio de 1872, en Nuestra Señora del Pilar de Ranchos.6 Su padre era Antonio (n. c. 1837) y su madre Antonia Angelinetta (n. c. 1834). Algunos autores informan que la pareja tuvo 4 hijos (Tarcus, 2024), pero en el censo de 1895, afirmaron haber tenido 5 durante sus 29 años de casados, pero solo 4 vivían en el Cuartel 06 donde fueron censados y no es posible saber la situación del quinto: además de Raquel, Luis (n. 1 de abril de 1870), Claudio (n. 7 de julio de 1875) y Marcial Genaro Palamedes (n. 17 de julio de 1876). El 31 de octubre de 1872, en la iglesia de la misma localidad en la que nació, fue bautizada como Raquela (terminado con a).
Aunque Tarcus (2024) afirma que la madre y el padre eran jornaleros, en el censo de 1895 la pareja informa que poseen una propiedad raíz, lo que se confirma al contrastar la información catastral: fue comprada por Antonio en 1868.7 Antonio declaró ser “[h]asendado” en los censos de 1869 y 1895. En este último, “asendado” remitía a quienes desarrollaban actividades relacionadas con el ganado: estancieros eran quienes atendían “crías de ganado y su amansamiento”, y hacendados, quienes tuvieran propiedad “de haciendas y campos” (Ferreyra, 2020, p. 501). Los hijos varones eran jornaleros.
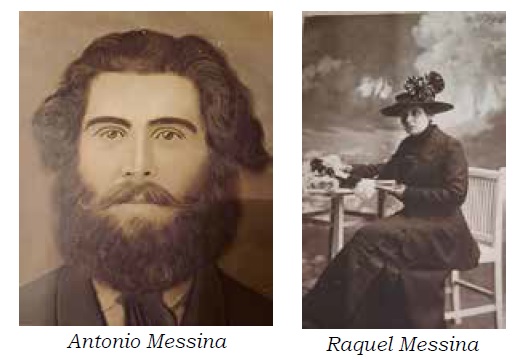
Antonio no sabía leer ni escribir.8 Antonia, Raquel y sus hermanos, sí. Sobre Raquel y su madre no se informaba oficio, profesión u ocupación; algo que sucedía a menudo en los registros censales que, incluso cuando las mujeres la tenían, la omitían por considerarla antinatural a sus deberes (Queirolo, 2020). Sin embargo, distintos estudios afirman que Raquel era “educadora” (Tarcus, 2007b, p. 421) y que obtuvo su título de maestra en la Escuela Normal nº 1 de La Plata (Barrancos, 2010, p. 125; Tarcus, 2024). Si bien hemos tomado este dato en otras oportunidades, lo cierto es que, hasta el momento, se desconoce la fecha de graduación y el arqueo de los archivos existentes en esa escuela no ha permitido confirmar su egreso. En el acta de defunción de Raquel se indicaba profesión: “quehaceres domésticos”.9 Si bien puede deberse a que no estaba en ejercicio, todo el conjunto abre una interrogación sobre su profesión que es necesario dilucidar con documentación probatoria.
Luego de sus primeros escritos en LV, Raquel se afilió al Partido Socialista el 1º de noviembre de 1898.10 Hacia 1900, colaboró con el Centro Socialista de Tolosa integrado, entre otros, por Manuel Meyer González –esposo de Justa Burgos– y Alfredo Torcelli. Este último había facilitado la afiliación de Alfredo Palacios, a quien ya conocía “por amigos comunes” como Raquel y Gabriela Laperrière de Coni (Rocca, 1999, p. 32). Raquel y su hermano Marcial participaron de la propaganda socialista entre trabajadores rurales en 1909 y ella realizó donaciones a LV, la Escuela Laica de Morón y las docentes, en general.11
LV dedicaba un espacio importante a divulgar información internacional que creía relevante para afianzar vínculos transnacionales (Buonuome, 2022). Si bien algunos estudios consideran que había absoluta ausencia de mujeres en el staff de LV y que no fue hasta la llegada de Laperrière a comienzos del siglo XX que se dio de modo más sistemático la presencia femenina en dicho medio (Buonuome, 2017, p. 105), en realidad, a fines del siglo XIX, Raquel articuló ciertas ideas que fluían en el universo simbólico del socialismo: plasmó sus ideas con su firma y de manera continuada siendo la primera argentina en publicar 6 notas en LV en 1898, en colaborar con el ASLV (1899) y continuar en ambos medios entre 1902 y 1909. Como suscriptora de LV, es factible que haya tenido acceso al ideario socialista y al conocimiento de experiencias internacionales que tomaron a la mujer como sujeto privilegiado de debate, aunque no es posible afirmar qué lecturas específicamente influyeron en Raquel porque no hizo explícita ninguna intertextualidad salvo en su primera intervención. Esta se produjo inmediatamente después de la publicación de dos artículos de Emilia Alciati de Marabini (n. c. 1875-1897) (1898a y b), militante socialista italiana. Tras su fallecimiento, algunas agrupaciones de mujeres socialistas adoptaron su nombre y su esposo, el dirigente Ezio Marabini, divulgó su obra y la hizo llegar a la Argentina (Alciati de Marabini, 1897). Emilia exhortaba a las mujeres de su país a poner fin a su opresión interpelándolas en sus roles familiares (madres, hermanas) y las invitaba a sumarse al socialismo donde los varones habían iniciado la organización (ídem, 1898a). Fervorosa católica, Emilia afirmaba que el socialismo era una vía de verdadera comunión con Dios. Para ello, las trabajadoras debían unirse, entenderse, procurar y leer folletos socialistas, aprender a discutir, a defenderse y a rebelarse. Alciati de Marabini creía firmemente que, si el proletariado se unía, el futuro traería “la tan deseada igualdad” (ídem, 1898b).
Raquel (1898a, p. 2) adhirió a la idea de unidad de Alciati de Marabini en “A las mujeres”, con énfasis en formar un “centro socialista femenino”, cuatro años antes de que se creara el de 1902. A partir de 1898, como veremos luego, denunció las opresiones de clase y de género (Messina, 1898b, p. 1). Así, según Rey (2011), Raquel tomó una voz pública en el marco de un proyecto político colectivo expresado en un medio de comunicación como era LV, donde aportó un enfoque específico y sistemático sobre la condición de la mujer.
Siguieron intercambios sobre la unidad y la organización de las mujeres. A fines del siglo XIX, había habido intentos de unidad, concienciación y conformación de distintos agrupamientos femeninos dentro del socialismo; pero, hasta donde se sabe, no tuvieron continuidad.12 Entre las socialistas, las tareas para enaltecer a las mujeres eran: 1. configurar sentimiento de unidad a partir de la acción; 2. divulgar los principios del socialismo y el feminismo para oponerse a sus detractores; 3. agitar en pos de los derechos femeninos, y 4. educar a la mujer.13 Con apoyo del partido, la organización socialista se desdobló en dos frentes: político-social con el CSF (abril de 1902)14 y sindical con la Unión Gremial Femenina (febrero de 1904).15
Para comienzos de siglo, ya se había creado el Consejo Nacional de Mujeres, al que pronto abandonaron algunas líderes por diferencias con la dirección que tomaba el organismo (Vasallo, 2000; Vignoli, 2018). Se comenzaban a distinguir los primeros agrupamientos de mujeres vinculados a otros partidos políticos, como en el caso de la Unión Cívica Radical (UCR) (Gallo, 2001) y, asimismo, se distinguía su participación en movimientos, como el del librepensamiento, que abogaban por los derechos femeninos. En el Congreso Internacional del Librepensamiento (20 al 23 de septiembre de 1906, Buenos Aires) Messina fue vocal de la Comisión Femenina de Propaganda (Tarcus, 2007b, p. 422). Allí –junto a Belén de Sárraga, Emilia B. de Rodríguez, A. Moreau, María T. Ferrari, Manuela de Basaldúa, R. Lomo, Rosa Avon y F. Chertkoff– insistieron con el patrocinio de asociaciones “femenistas”.16 Luego, se conformó el Centro Feminista con varias de esas líderes, incluidas Messina y Elvira Rawson de Dellepiane, la icónica figura cercana a la UCR. Si bien aquella heterogénea agrupación tuvo poca vida, evidenció los intentos de plasmar una unidad y organización femenina con el objetivo común de los derechos de las mujeres.17
Junto con Pascuala Cueto, Raquel participó como representante del CSF, en nombre del cual disertó en el PCFI (Buenos Aires, 18 al 23 de mayo de 1910), integró la Comisión de Propaganda (en el Interior) y presentó su trabajo “Sufragio universal para ambos sexos” (Messina, 1910). Con su intervención, reafirmó la posición de las integrantes del CSF sobre el tema y se diferenció de otras posturas dentro del socialismo que no apoyaban los derechos políticos, tal el caso de Sara Justo y la agrupación femenina creada en torno de la revista Unión y Labor (1909) (Terzaghi, 2022). El reclamo de Raquel por el reconocimiento de la capacidad de las mujeres para la participación política también fue muy temprana: ya en 1898 señalaba que no debían negársele ese derecho ya que las mujeres constituían “la mitad de la humanidad y”, además, sufrían “como los hombres las consecuencias de las malas administraciones y de las corrupciones políticas” (Messina, 1898d, p. 2).
La educación de la mujer la tuvo como propagandista (Messina, 1903a, p. 53). También –junto con F. Chertkoff y G. Laperrière– hizo campaña en favor del divorcio vincular en 1902 (Tarcus, 2007b) y –con la obrera y escritora Juana M. Gómez de Begino– participó de la agitación contra la carestía de la vida (Chertkoff, 1918, pp. 141-145).
Las distintas direcciones que se constatan en las actas de bautismo y nacimiento hacen suponer que la familia Messina mantuvo cierta movilidad urbano-rural, aunque predominó el paisaje rural.18 El 22 de enero de 1932, falleció Marcial en el cuartel 06 de General Paz, donde se encontraba con su hermano Claudio. Luego de su muerte, formalizaron en 1934 el reparto de aquella propiedad que habían heredado.19 Aparentemente, en algún momento de los años 30, Raquel se mudó a la capital de la República (al menos, así lo informa su acta de defunción), para luego trasladarse a Tandil. Allí, es posible que todavía viviera su hermano Juan Genaro Luis y/o su familia, ya que, en 1902, en esa ciudad, había nacido su hijo Adelo Arquímides.20 Falleció el 2 de enero de 1937 víctima de tuberculosis pulmonar.21
Este recorrido biográfico evidencia su intervención temprana y sus interrelaciones con distintas figuras del socialismo y del movimiento de mujeres en Argentina. De allí, la singularidad de explorar sus ideas, lo que haremos a continuación.
“Dos causas que se armonizan”
En este apartado abordaremos cómo Messina concibió la relación entre feminismo y socialismo. Por el período en que ella comienza a escribir, nos encontramos frente a un tema que se ha debatido en extenso: cuándo y cómo se produjo la recepción del concepto feminismo. Para Europa, Offen (2020, pp. 269 y 270) ha señalado que –lejos del error producido a fines de 1896 que atribuyó a Fourier haber acuñado el término féminisme– fue Hubertine Auclert –sufragista– quien lo introdujo, en 1882, en el periódico La Citoyenne, “para describir las campañas por la emancipación de las mujeres en Europa”, aunque ella misma a menudo lo intercambiaba con “emancipación de las mujeres” y “derecho de las mujeres” (Offen, 2020, pp. 268 y 269). Se popularizó en Francia en 1892; en 1894-1895, había cruzado a Gran Bretaña y, antes de 1900, al resto de Europa y a Argentina, Cuba y Estados Unidos (Offen, 2020, pp. 53 y 54). Esto no significa que no hubiera habido antes un movimiento que reclamara por los derechos de las mujeres, pero no se identificaba como feminista. La historiografía –en líneas generales– no ha resuelto el problema de la denominación y ha tendido a indexar el concepto aplicándolo a posiciones que no se definían tales (Scott, 2023).
A fines del siglo XIX, cuando Messina escribe sus primeros artículos, no había –hasta donde se sabe– ninguna agrupación feminista local. La divulgación del término feminismo y feminista ha suscitado un debate. Según Barrancos (2005), el vocablo circulaba en la prensa comercial desde comienzos de 1898 para referirse a la Sección femenina, feminista o femenil de una Exposición que se haría en París, pero quien propaló el concepto fue Ernesto Quesada en su conferencia del 20 de noviembre de 1898. Fernández Cordero (2009-2011, p. 67) discrepa y consigna que, por primera vez, el término fue utilizado en julio de 1897 por los anarquistas para referirse a las acciones de sus compañeras, aunque estas no lo usaban para autodesignarse. Incluso señala que, antes de Quesada, José Ingenieros enunció el concepto en 1897, en la revista La Montaña. Empero, si se trata de referir el uso del término en la prensa política, ya en 1896, en LV se referenciaba el Congreso Feminista de Berlín.22 Posiciones más desarrolladas de Ingenieros sobre el “feminismo científico” se publicaron en noviembre de 1898 (sin precisión de día) en el Mercurio de América (Fernández Cordero, 2009-2011, pp. 86-90).
En todo caso, hasta el momento, y en tanto no se demuestre lo contrario, Raquel es la primera mujer en proponer la conjunción de feminismo y socialismo en Argentina y desarrollarlo entre 1898 y 1910-1916, preocupada tanto por definirlo como por organizarlo. De hecho, el artículo “Marcando el camino. Mujeres á la obra” se publicó el 5 de noviembre de 1898 (Messina, 1898d, p. 2). En ese escrito, Raquel introdujo el concepto de feminismo unido al de socialismo y describió su situación en los países de “civilización más avanzada” donde ambos movimientos constituían “dos causas que se armonizan, que sienten las mismas necesidades y que están animados de iguales ideales, luchan unidos, sufren también los efectos de la injusticia de la actual sociedad” (Messina, 1898d, p. 1). La conjunción entre socialismo y feminismo no debe darse por sentada puesto que ambos movimientos habían tenido, en otras latitudes y momentos históricos, un devenir variopinto en su relación. Así, Messina hace una opción política que apuesta por esa conexión.
Esa convergencia planteada en 1898 la retomará en 1907 en el artículo “Feminismo”, en el que identifica los mecanismos con los que se repelía a ambos movimientos como una herramienta clave para desbaratar el conservadurismo (Messina, 1907b, p. 3). Para ella, era falaz que ambos movimientos sustentaban “ideales utópicos é irrealizables” y erróneo creer que el feminismo tenía una acción “demoledora y enervante para la estabilidad y armonía de la familia” (Messina, 1907b, p. 3), como tampoco la tenía el socialismo. A comienzos del siglo XX, en efecto, existía una disputa por el término como la que se dio cuando María Abella de Ramírez –librepensadora feminista uruguaya radicada en La Plata– en vano exigió a la organización del PCFI que declarara “bien alto que el Congreso es Feminista” (1910, p. 10). Además, según Nari (2004), en Argentina, había un uso laxo del término para referirse a cualquier movimiento integrado por mujeres o que reclamara por ellas. En Messina se constata esa inestabilidad: “feminismo”, “movimiento feminista” y “movimiento femenino” aparecen como sinónimos; en definitiva, conjugados con socialismo.
Los derechos debían alcanzarse junto con la emancipación de la mujer porque no podía cooperar con la sociedad si “se la oprime en la familia, se la anula en el Estado y se ahoga en ella hasta el sentimiento de su propia independencia” (Messina, 1907b, p. 3). Feminismo, para Raquel, era un movimiento en pos de los derechos de las mujeres por su emancipación. Las mujeres podían gozar de ciertos derechos, pero sin emancipación no había reconocimiento de su individualidad, libre albedrío y volición. Por ello, Messina enfatizaba “no debemos olvidar que la unión [entre socialismo y feminismo y todas las fuerzas progresistas] constituye la fuerza” (Messina, 1898a, p. 2), un concepto temprano del ideario socialista.23 Además, advertía que era fatuo rechazar el feminismo puesto que, “a despecho y obstáculos que se opongan a su paso, indefectiblemente ha de realizarse en un trámite más ó menos breve” (Messina, 1907b, p. 3). Así, Raquel expresa la confianza en el avance de la civilización y del progreso, propio de la prédica socialista y un elemento característico de la matriz moderna dentro de la que pensaba la subjetividad individual y la lógica social.
Raquel confiaba en el carácter revolucionario del socialismo (Messina, 1903b, p. 3; 1906b, pp. 40-41). Esta perspectiva le permitía delinear un sujeto político: “La causa del socialismo es la causa de los oprimidos” y, en tanto las mujeres eran oprimidas, la articulación entre socialismo y feminismo era la estrategia de acción política (Messina, 1906a, p. 2).
En efecto, el sentido del concepto “feminismo” que Messina brindaba en 1898 y en 1907, debe comprenderse de manera dialógica, en el debate con sus detractores/tergiversadores, en la persuasión de quienes estuvieran cerca políticamente, así como en el intento pedagógico de obtener eventuales adhesiones de quienes aún no participaban en él. El contexto de enunciación evidencia las disputas de Messina. Por un lado, en Argentina, liberalismo y conservadurismo solían coincidir en torno de la subordinación civil de las mujeres, tal y como lo expresaba la codificación legislativa (Barrancos, 2002). Messina confrontaba con esas posiciones vernáculas. Por otro lado, ella también discutía con las corrientes que, dentro del heterogéneo movimiento socialista, no solo debatían con las fuerzas conservadoras sino también entre sí sobre la relación con el feminismo y el rumbo de la organización femenina. El compromiso con un nuevo orden sexual que habían impulsado algunas líneas del llamado socialismo utópico europeo se fue perdiendo como horizonte de emancipación de toda la humanidad y se diluyó frente a la idea de la lucha económica de la clase (Taylor, 1983, p. XVI). Si hacia 1848 era posible creer que socialismo y el movimiento de mujeres –luego denominado feminismo– marcharían a la par en Europa, en 1889, con la aparición del marxismo y la creación de una nueva Internacional Socialista, se produjo una rivalidad que se profundizaría con la Revolución Rusa y la Tercera Internacional comunista (Offen, 2020, p. 145; Dyakonova, 2023; Studer, 2015; Waters, 1989; Hartman, 1996; Arruzza, 2010). Eso no significó que la izquierda no se ocupara de la mujer. Clara Zetkin, por tomar un caso, fue activa en la organización de las trabajadoras, y desde 1894, rompió con el feminismo por considerarlo un movimiento que ignoraba las diferencias de clase y hacían imposible la unidad de las mujeres (Lewis, 2023). “Feminismo burgués” fue expresión elocuente de la denostación que la izquierda hizo del feminismo (Boxer, 2008; Vogel, 2013). En efecto, se podía pensar en la mujer como sujeto político y como sujeto de derechos desde distintas posiciones políticas sin identificarse con el feminismo. La relación entre feminismo y socialismo se construyó, además, según la correlación de fuerzas de ambos movimientos en cada contexto nacional. Así, en algunos casos, se dieron divisiones tajantes y en otros, alianzas. Como consigna Poy (2020, pp. 133-155), entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, en el socialismo argentino existía un antifeminismo latente –incluso explícito– y una desconfianza respecto del supuesto conservadurismo de las mujeres. Por ello, es relevante el argumento de Messina sobre la convergencia de principios y la posible unidad política en un contexto local en el que no se distinguía ningún movimiento feminista, pero en el que era necesaria la unidad para desbalancear a las fuerzas conservadoras.
“Obligada por la miseria y la insuficiencia del salario del hombre”
En este apartado, analizaremos cómo Messina comprendió a la mujer como sujeto social en relación con el trabajo. En particular, combinó dos lógicas argumentales. Por un lado, fue favorable a la división sexual del trabajo que aspiraba a la exclusión femenina de la producción social y naturalizaba su rol de reproductora y cuidadora. Por otro lado, sus argumentos sobre derechos políticos y civiles tuvieron un corte igualitarista alcanzando su mayor expresión en el PCFI (Barrancos, 2014, pp. 19-20).
Los temas sobre los que escribió Raquel en LV contaban con un largo debate. En el socialismo, había quienes proponían un rol social para las mujeres apegado al hogar; mientras otros, incluido Karl Marx, no eran contrarios al trabajo de las mujeres ni a su organización político-sindical; y otras posiciones afirmaban, siguiendo a Friedrich Engels, que el trabajo asalariado acompañaría la independencia femenina. La confrontación con ciertas líneas del movimiento femenino se dio sobre si el trabajo de las mujeres debía protegerse (en cantidad de horas, horarios, etc.) y de qué modo ello confrontaba con la demanda de igualdad. Zetkin rompió con el feminismo cuando se plegó a solicitar leyes de protección. En los congresos de la II Internacional se debatieron estas posiciones y terminaron rubricando la protección de las trabajadoras y la prohibición del trabajo nocturno, así como una duración diferenciada de la jornada (Vogel, 2013; Rowbotham, 1978, p. 120; Scott, 1993).
LV difundía noticias sobre estos debates. En particular, divulgaba obras de Bebel como La mujer. Ante el socialismo (sic) y traducciones de Paul Lafargue –solo o en coautoría con Jules Guesde– sobre el trabajo femenino y el alegato “a igual trabajo, igual salario”.24 También, aunque más desordenadamente, divulgaba los debates en los congresos de mujeres. Esas ideas se propalaban a través de conferencias, lecturas comentadas y folletos realizados por quienes viajaban por el mundo y apreciaban la organización de las mujeres. Tal el caso de Gabriela Laperrière de Coni (Tejero Coni y Oliva, 2016, pp. 24-27).
Para Lobato (2007, p. 215) y Poy (2020, p. 143), en el socialismo argentino, el reclamo de igualdad salarial –si bien existía– no tuvo el peso ni el predominio de la demanda de protección de las trabajadoras que reposaba sobre la diferencia sexual. Algunos estudios subrayan entre las propuestas socialistas de protección de las trabajadoras las de Carolina Muzzili y Laperrière de Coni (Bellucci, 2024; Queirolo, en prensa). Respecto de esto, cabe señalar, por un lado, que entre las feministas contemporáneas Abella de Ramírez cuestionó la posición proteccionista y la debatió con la socialista Justa Burgos Meyer en la redacción de la revista Nosotras (La Plata, 1902-1904) (Corrales, 2024; Queirolo, en prensa). Por otro lado, a partir de los años 20, cobraría fuerza entre las socialistas la idea del trabajo como liberador de la mujer, en particular en la pluma de Alicia Moreau y Josefina Marpons (Nari, 2000, p. 95; Queirolo, 2016). Esas discusiones manifestaban la llamada “cuestión de la mujer”, en particular su consideración como trabajadora y como madre (Lobato, 2007, p. 208; Nari, 2000, p. 84), propia del siglo XIX.
Estas discusiones se moldearon de modo singular en la pluma de Messina. Sus ideas sobre el trabajo femenino deben comprenderse dentro de una mirada crítica del capitalismo y de las instituciones sociales que legitimaban la explotación y subordinación. Las notas de Messina fueron una primera enunciación pública de ideas reactivas a la explotación laboral de las mujeres. Daban importancia a la distribución geográfica (urbana-rural) que resultaba de la división del trabajo (industrial-agropecuario) y enfatizaban la opresión de clase (Messina, 1898b, p. 1; 1898c, p. 1). Además, esto era reforzado por la falta de acceso a la educación del proletariado que lo llevaba al servilismo. Ello era enfatizado por las enseñanzas del clero, por lo cual, aunque respetaba la opción religiosa como algo privado, alentaba a ignorar la pedagogía de la Iglesia (Messina, 1901, p. 24; 1898d y 1907a).
En ese panorama, debía “principiarse por mejorar la condición intelectual y económica de la mujer y de la clase pobre y expoliada por parte de la clase dominante”, para lograr una transformación social profunda (Messina, 1898b, p. 1). Las mujeres sufrían más la explotación económica: “no solo por la exigüidad del salario, sino por la mayor facilidad e impunidad con que pueden cometerse abusos e injusticias con ella” (Messina, 1906a, p. 1). En el ámbito rural “la explotación patronal llega al más alto grado y es ejercida del modo más despiadado”; pero se abusaba más de las “sirvientas” porque eran “menos cultas, sumisas y serviles hasta exceso” (Messina, 1906a, p. 2). En la retórica socialista, lo agrario ocupaba un lugar relevante en las discusiones, dando origen, incluso, a una interpretación singular sobre el modo en que –sin seguir la vía industrialista– se lograría la revolución socialista, aunque el arraigo electoral se centraba en el ámbito urbano (Aricó, 1999; Barandiarán, 2012; Graciano, 2010; Martínez Mazzola, 2011; Tarcus, 2007a). En este sentido, la denuncia sobre los abusos a que eran sometidas las trabajadoras rurales resulta un hallazgo en la definición de un sujeto de particular sojuzgamiento, hacia quienes recién durante la segunda década del siglo XX fueron dirigidas ciertas preocupaciones (De Arce, 2021; Gutiérrez, 2007).
Messina consideraba que en la mujer se aunaba la opresión de clase y género, puesto que “se la substrae de la escuela, se la esclaviza por la miseria en talleres anti-higiénicos, obligándosela a soportar trabajos excesivos, extenuantes, con menoscabo de su salud y muchas veces de su dignidad” (Messina, 1898b, p. 1). Así, por su clase y la omisión de acción estatal “se la obliga a entregarse a la lucha por la vida sin la cultura necesaria” (Messina, 1898b, p. 1). Sin embargo, Raquel no se filió directamente en el discurso igualitarista en materia de género, trabajo y salario. Antes bien, compartía el criterio de división sexual laboral que orientaba a las mujeres a las tareas de cuidado, en particular cuando eran madres. Por ello, consideraba reprobable que la mujer trabajara. Entendía el origen del trabajo femenino en la lógica extractiva del capitalismo sobre los varones: “siendo esposa e insuficiente el producto del trabajo del compañero de su vida tiene que abandonar su hogar, sus hijos, y pasarse el día en fábricas o talleres para procurarles el mezquino sustento con que tendrá que alimentarlos” (Messina, 1898b, p. 1). Pero luego, advertiría –tal vez comenzando a matizar aquellas premisas– que las mujeres no se incorporaban al mercado como rival del varón, “sino como un elemento de cooperación y de apoyo” (Messina, 1907b, p. 3). Como ha señalado Poy respecto del socialismo argentino en general (2020, p. 135), entendía “la incorporación de la mujer al trabajo asalariado como una necesidad impuesta por la miseria y al mismo tiempo la denunciaba como un factor de disgregación de la familia obrera”. Varios estudios consignan que, para entonces, la II Internacional impulsó la incorporación de las mujeres al mercado laboral para sumarlas a la lucha obrera, sin embargo, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, no es posible apreciar en Messina esa mutación de ideas, sino que, más bien, persistía el argumento de que el trabajo femenino competía con el masculino y depreciaba el salario de los varones. Esto fue así, al menos, hasta la Primera Guerra Mundial, cuando introdujo matices: consideró que la guerra evidenciaba el valor económico que agregaban las mujeres (Messina, 1916, pp. 123-124). Finalizada la conflagración, suponía que muchas se reintegrarían al hogar o a antiguas ocupaciones para “ceder el puesto al hombre, que en momentos tan dolorosos y fortuitos, se ha visto obligada a reemplazar” (Messina, 1916, p. 123). Vale decir, la experiencia bélica, como ha señalado Nari (2004, p. 95), tuvo un efecto no solo en la inserción laboral de las mujeres sino en las imágenes que se tejieron sobre ella.
La división sexual del trabajo también fue revisada por Messina al calor de la condición civil de la mujer. Por entonces, el matrimonio era un contrato que obligaba a la exclusión laboral de las casadas (Giordano, 2012). Para Messina (1907b, p. 3), las solteras tenían cierta oportunidad de realización económica en un tipo de trabajo profesional, por oposición al industrial, doméstico y rural que las oprimía. La posibilidad de esa profesionalización estaba limitada a un escaso número de personas en aquel entonces (Gómez Molla, 2018).
En líneas generales, las posiciones de Messina pueden inscribirse en el maternalismo (Poy, 2020). Para ella, la ignorancia en la que se encontraban las mujeres no se correspondía con “su elevada misión de madre y esposa” (Messina, 1903a, p. 53), encargada de despertar “en el corazón del hombre el primer gérmen del bien” (Messina, 1898b, p. 1). Sin embargo, su maternalismo no era universal. Afirmaba que si las mujeres tenían sus necesidades básicas satisfechas, “jamás renuncia[ban] a los deberes que de ella exig[ía] el hogar” y solo ante la miseria declinaba “a una de las funciones más gratas de su vida”. Pero si eran ricas, eran insensibles e ignoraban los sufrimientos de las desposeídas y las explotaban impiadosamente bajo el eufemismo de la caridad (Messina, 1898e, p. 2; 1906a). Así, la maternidad no generaba cualidades inmanentes en las mujeres sino que estaba atravesada por una cuestión de clase; es decir, Messina concebía un límite social en el colectivo femenino impuesto por el conflicto de clase. Esta idea de que la clase rompía cualquier posible unidad del colectivo per se no era nueva; como vimos, entre otras voces, Zetkin argumentaba en ese sentido. Sin embargo, no hubo ninguna intertextualidad expresa. Messina, por su parte, anudó la lucha de clases con la feminista sin proponer una ruptura con esta.
Consideraciones finales
Volver sobre la figura de Raquel Messina nos permitió reponer algunos hitos de su trayectoria y biografía, sugerir nuevas interpretaciones y abrir agenda de investigación. Al conocer con más precisión su historia de vida pudimos comprender que la agudeza con la que describió la explotación de las mujeres en el campo devino del conocimiento que tenía de primera mano por su arraigo rural. Esa agudeza exigió una gran sensibilidad de su parte pues, al fin y al cabo, su posición de clase, sin ser holgada, no era la de aquellas. También, al reunir su producción en un corpus apreciamos elementos que, hasta ahora, no se habían contemplado.
En primer lugar, historizamos la relación entre feminismo y socialismo, un vínculo inestable en ese marco internacional donde se había dado una ruptura. La apuesta de Messina aunó ambos movimientos pues compartían la búsqueda de emancipación y ruptura de las opresiones, una original apuesta filosófica y política en su enunciación vernácula. En esa clave, impulsó la organización y unidad de las mujeres. Se inspira para ello en Alciati de Marabini. Lo singular de ambas cuestiones es su afirmación en 1898 en Argentina.
En segundo lugar, si bien tomó como base el ideal maternal como distintivo, su concepción de lucha de clases matizó el maternalismo como condición inmanente de las mujeres. Esto permite complejizar la mirada sobre el concepto de maternalismo que ha tendido a universalizarse como argumento unívoco del período y, a la vez, evidencia las tensiones respecto de la noción de unidad a la que se aspiraba en una retórica que parecía universal en su interpelación. Al recorrer los hitos biográficos, apreciamos que, en ciertas coyunturas, Messina articuló acciones con mujeres de distinto perfil social y político.
En tercer lugar, evidenciamos ciertas contradicciones, tales como la aceptación de la división sexual del trabajo y consideraciones diversas del trabajo femenino. Si bien matizó su mirada durante la Primera Guerra, evidenció una tensión en relación con ciertas corrientes del socialismo que visualizaron el trabajo como liberador de la mujer y se filió con otras posiciones que reclamaban el rol natural de las mujeres en el hogar.
Finalmente, mientras la igualdad fue central para Messina en relación con los derechos políticos de las mujeres –confrontándola con otras dirigentes socialistas–, la combinó con el proteccionismo en materia de derechos sociales de las trabajadoras. Así, rescatamos la combinación del argumento relacional con el de corte individual (Offen, 1991). Esto sugiere, en sintonía con lo planteado por Gabriela Cano (2018), la necesidad de revisar las categorías de olas del feminismo. Este esquema considera que la primera ola se caracterizó por argumentos exclusivamente individualistas y legalistas, mientras que la segunda asumió los diferenciales. El recorrido por los textos de Messina evidencia una mixtura de argumentos que evidencia la necesidad de un armazón conceptual más complejo para aproximarnos al estudio del pasado con perspectiva de género.
Bibliografía
Alciati de Marabini, E. (1898a). A las mujeres. La Vanguardia, 4 de junio, p. 2.
Alciati de Marabini, E. (1898b). Un recuerdo. La Vanguardia, 18 de junio, p. 2.
Alciati de Marabini, E. (1897). Propaganda: postuma, con cenni biografici e ritratto. Tipografia Cooperativa Sociale.
Aricó, J. (1999). La hipótesis de Justo. Escritos sobre el socialismo en América Latina. Sudamericana.
Abella de Ramírez, M. (1910). Feminista. La Nueva Mujer, 1 (1), 10 de mayo, p. 10.
Arfuch, L. (2002). El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea. Fondo de Cultura Económica.
Arruzza, C. (2010). Las sin parte. Matrimonios y divorcios entre feminismo y marxismo. Sylone.
Barandiarán, L. (2012). El Partido Socialista bonaerense y los trabajadores rurales permanentes (Tandil, 1920). Trabajo y Sociedad, 19, 263-278.
Barrancos, D. (2002). Inclusión/Exclusión. Historia con mujeres. Fondo de Cultura Económica.
Barrancos, D. (2005). Primera recepción del término “feminismo” en la Argentina. Labrys estudos feministas/études féministes, 8.
Barrancos, D. (2010). Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos. Sudamericana.
Barrancos, D. (2014). Participación política y luchas por el sufragio femenino en Argentina (1900-1947). Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe, 11 (1), 15-27.
Becerra, M. (2009). Marxismo y feminismo en el primer socialismo argentino. Enrique Del Valle Iberlucea. Prohistoria
Bellucci, M. (2024). Carolina Muzilli: obrera, socialista y feminista. Marea.
Bellucci, M. y V. Norman (1998). Un fantasma recorre El Manifiesto: el fantasma del feminismo. Debate Feminista, 18 (octubre).
Bourdieu, P. (1997). La ilusión biográfica. En P. Bourdieu, Razones prácticas, sobre la teoría de la acción. Anagrama.
Boxer, M. (2008). Repensar la construcción socialista y la posterior trayectoria internacional del concepto “feminismo burgués”. Historia Social, 60, 27-58.
Buonuome, J. (2017). Periodismo y militancia socialista en Buenos Aires a fines del siglo XIX. Izquierdas, 37, 94-119.
Buonuome, J. (2022). Internacionalismo socialista y cuestión informativa (Buenos Aires, 1890-1930). Revista de Historia Social y de las Mentalidades, 26 (2), 5-48.
Camarero, H. y C.M. Herrera (2005). El Partido Socialista en Argentina. Sociedad, política e ideas a través de un siglo. Prometeo.
Camarero, H. (2017). Tiempos rojos. El impacto de la Revolución rusa en la Argentina. Sudamericana.
Cano, G. (2018). El feminismo y sus olas. Revista Letras Libres, s/p.
Chertkoff, F. (1918). El movimiento socialista femenino en la República Argentina. Almanaque del trabajo para el año 1918, 141-145.
Cichero, M. (1994). Alicia Moreau de Justo. La historia privada y pública de una legendaria y auténtica militante. Planeta.
Corrales, M.F. (2024). Feminismo y trabajo asalariado femenino a inicios del siglo XX: El debate entre socialistas y liberales en torno a la reglamentación del trabajo industrial en la revista Nosotras. La Plata, 1903. Claves. Revista de Historia, 10 (18), 1-24. https://doi.org/10.25032/crh.10i18.2282.
Cuello, N. (1933). Acción femenina. Revista Socialista, III (34), 220-225.
De Arce, A. (2021). Desigualdades instituidas. Género y ruralidades en la Argentina (s. XX-XXI). Estudios Rurales, 11, 22.
Dyakonova, D. (2023). Through the Dictatorship of the Proletariat in All Countries, Onward to the Complete Emancipation of Women!: The Transnational Networks of the Communist Women’s Movement in the Early 1920s. Journal of Women’s History, 35 (1), 11-33.
Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Polity Press.
Fernández Cordero, L. (2009-2011). Dossier Una cuestión palpitante. Versiones del feminismo en el entresiglos argentino (1897-1901). Políticas de la Memoria, 10-11-12, 67-95.
Ferreyra, A. (2020). Estanciero. En A. Salomón y J. Muzlera (eds.) (2020). Diccionario del agro iberoamericano (pp. 501-511). TeseoPress.
Gallo, E. (2001). Las mujeres en el radicalismo argentino. 1890-1991. Eudeba.
Giordano, V. (2012). Ciudadanas incapaces. La construcción de los derechos civiles de las mujeres en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay en el siglo XX. Teseo.
Gómez Molla, R. (2018). Universitarias argentinas. Desafíos para contarlas. Anuario del Instituto de Historia Argentina, 18 (1).
Graciano, O. (2008). Entre la torre de marfil y el compromiso político. Intelectuales de izquierda en Argentina, 1918-1955. Unqui.
Graciano, O. (2010). El Partido Socialista de Argentina: su trayectoria histórica y sus desafíos políticos en las primeras décadas del siglo XX. A Contracorriente, 7, 3, 1-37.
Grez Toso, S. (2007). Los anarquistas y el movimiento obrero. La alborada de “la Idea” en Chile, 1893-1915. LOM.
Gutiérrez, T., (2007). Educación, agro y sociedad. Políticas educativas agrarias de la región pampeana, 1897-1955. Unqui.
Hartmann, H. (1996). Un matrimonio mal avenido: hacia una unión más progresiva entre marxismo y feminismo. Papers de la Fundació 88, Fundació Rafael Campalans.
Henault, M. (1983). Alicia Moreau de Justo. CEAL.
Kruks, S., R. Rapp y M. Young (eds.) (1989). Introduction. En Promissory Notes: Women in the Transition to Socialism (pp. 7-12). Monthly Review Press.
Lavrin, A. (2005). Mujeres, feminismo y cambio social en Argentina, Chile y Uruguay 1890-1940. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana.
Lewis, B. (2023). Clara Zetkin: rupturas limpias y principios claros. Sin Permiso, 4 de agosto. https://www.sinpermiso.info/textos/clara-zetkin-rupturas-limpias-y-principios-claros.
Lobato, M. (2007). Historia de las trabajadoras en la Argentina (1869-1960). Edhasa.
Martínez Mazzola, R. (2004). Campeones del proletariado. El periódico El Obrero y los comienzos del socialismo en la Argentina. Políticas de la Memoria. Anuario de Investigación e Información del CeDINCI, 4, 91-110.
Martínez Mazzola, R. (2011). El Debate Justo-Ferri y la cuestión de las alianzas políticas. Revista Socialista, 63-74.
Martínez Mazzola, R. (2018). Un socialismo para la pampa argentina. Programa agrario y alianzas políticas en el pensamiento de Juan B. Justo. Signos históricos, 39, 120-148.
Messina R. (1898a). Á las mujeres. La Vanguardia, 30 de julio, p. 2
Messina R. (1898b). Á las mujeres. La Vanguardia, 20 de agosto, p. 1.
Messina R. (1898c). Sobre la explotación de la mujer en el campo. La Vanguardia, 1 de octubre, p. 1.
Messina R. (1898d). Marcando el camino. Mujeres á la obra. La Vanguardia, 5 de noviembre, p. 2.
Messina R. (1898e). Condiciones de la obrera. La Vanguardia, 24 de diciembre, p. 2.
Messina R. (1901). Educación del pueblo. Almanaque Socialista de La Vanguardia, 24
Messina R. (1902). Organización obrera. La Vanguardia, 30 de agosto, p. 1.
Messina R. (1903a). Educación de la mujer. Almanaque Socialista, 53.
Messina R. (1903b). El ideal del socialismo. La Vanguardia, 2 de mayo, p. 3.
Messina R. (1906a). Conferencia: La mujer. Diario de La Boca. 25 de febrero, 1 y 4 de marzo.
Messina R. (1906b). Socialismo. Almanaque Socialista, 39-41.
Messina R. (1907a). Educación laica. Almanaque Socialista, 61.
Messina R. (1907b). Feminismo. La Vanguardia, Suplemento especial, 1 de mayo, p. 3.
Messina R. (1910). Sufragio universal para ambos sexos. En Primer Congreso Femenino Internacional de la República Argentina. Mayo de 1910 (pp. 404-409). Buenos Aires, Edición del Comité Organizador del II Congreso Femenino Internacional de la República.
Messina R. (1916). La encuesta de Humanidad Nueva y la opinión de Brieux. Humanidad Nueva, VIII (3), IX, marzo,120-126.
Nari, M. (2004). Políticas de maternidad y maternalismo político, Buenos Aires, 1890-1940. Biblos.
Offen, K. (1991). Definir el feminismo: un análisis histórico comparativo. Historia Social, 9, 103-135.
Offen, K. (2020). Feminismos europeos, 1700-1950. Una historia política. Akal.
Palermo, S. (2018). Palabras e imágenes de mujeres en el Partido Socialista: la campaña presidencial de 1916 en Argentina. Estudios Sociales, 55 (2), 121-146.
Poy, L. (2020). El Partido Socialista Argentino (1896-1912). Una historia social y política. Ariadna.
Queirolo, G. (2016). Dobles tareas: los análisis de Josefina Marpons sobre el trabajo femenino en la década de 1930. Anuario de la Escuela de Historia Virtual, 81-97.
Queirolo, G. (2020). Mujeres que trabajan: labores femeninas, estado y sindicatos. Buenos Aires, 1910-1960. UNMDP - Grupo Editor Universitario.
Queirolo, G. (en prensa). Entre la máquina de coser y la máquina de escribir: el recorrido de Carolina Muzzilli a principios del siglo XX. En G. Queirolo (ed.), Trabajo, sindicatos y género. Aportes para pensar las desigualdades laborales. Tren en Movimiento.
Raiter, B. (2004). Historia de una militancia de izquierda. Las socialistas argentinas a comienzos del siglo XX. Cuadernos de Trabajo, 49, 7-34.
Rey, A. (2011). Palabras y proyectos de mujeres socialistas a través de sus revistas (1900-1956). Revista Mora, 17 (1).
Rowbotham, S. (1978). Feminismo y revolución. Debate.
Rocca, C.J. (1999). José María Lunazzi. Semblanza de un socialista libertario. Servicop.
Scott, J.W. (1993). La mujer trabajadora en el siglo XIX. En G. Duby y M. Perrot (coords.), Historia de las mujeres. El siglo XIX. Cuerpo, trabajo y modernidad (pp. 405-436). Taurus.
Scott, J.W. (2023). La fantasía de la historia feminista. Omnívora.
Solari, J.A. (1976). Recuerdos y anécdotas. La Vanguardia.
Studer, B. (2015). Communisme et féminisme. Clio. Femmes, Genre, Histoire, 41, 139-152.
Strozzi, A. (1932). Figuras destacadas del “Vote for Women”. Caras y Caretas, 9-7, 120-121.
Tarcus, H. (2007a). Marx en la Argentina. Sus primeros lectores obreros, intelectuales y científicos. Siglo XXI.
Tarcus, H. (2007b). Diccionario biográfico de la izquierda argentina. Emecé.
Tarcus, H. (2020). Fenia Chertkoff. Diccionario biográfico de las izquierdas latinoamericanas. https://dicionario.cedinci.org
Tarcus, H. (2024). Raquel Messina. Diccionario biográfico de las izquierdas latinoamericanas. https://dicionario.cedinci.org.
Taylor, B. (1983). Eve and the New Jerusalem. Socialism and feminism in the nineteenth century. Pantheon Books.
Tejero Coni, G. y A. Oliva (2016). Gabriela de Laperriére de Coni. De Burdeos a Buenos Aires. Cienflores.
Terzaghi, M.T. (2017). Miradas de Alicia Moreau sobre ciudadanía, género y educación. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Terzaghi, M.T. (2022). Tensiones sufragistas en los años fundacionales del Partido Socialista Argentino. En G. Guillamón y A. Valobra (eds.), Imperativos, promesas y desazones. Género y modernización en Argentina: 1880-1970 (pp. 219-239). Tren en Movimiento.
Valobra, A. (2012). Recorridos, tensiones y desplazamientos en el ideario de Alicia Moreau. Nomadías, 15, 139-169.
Valobra, Adriana (2010). Del hogar a las urnas. Recorridos de la ciudadanía política femenina. Argentina, 1946-1955. Prohistoria.
Vassallo, A. (2000): Entre el conflicto y la negociación. Los feminismos argentinos en los inicios del Consejo Nacional de Mujeres, 1990-1910. En F. Gil Lozano, V. Pita y M.G. Ini. (dirs.), Historia de las mujeres en la Argentina. Siglo XX. Tomo 2 (pp. 177-195). Taurus.
Vignoli, M. (2018). El Consejo Nacional de la Mujer en Argentina y su dimensión internacional, 1900-1910. Travesía, 20, 2, 121-147.
Vogel, L. (2013). Marxism and the Oppression of Women. Historical Materialism.
Waters, E. (1989). In the Shadow of the Comintern: the Communist Women’s Movement, 1920-1943. En S. Kruks, R. Rapp y M. Blatt Young (eds.). Promissory Notes: Women in the Transition to Socialism (pp. 29-56). Monthly Review Press.
Wodak, R. y M. Meyer (comps.) (2003). Métodos de análisis crítico del discurso. Gedisa.
1. Nuestro trabajo se enmarca en la investigación PID UNLP H1017 (2018-2022); PID UNLP H846 (2023-2026) y Proyecto Plurianual, Conicet, Relaciones de género y participación política de las mujeres, Argentina, 1919-1991 (2022-2025). Agradecemos la colaboración en el relevamiento a L. Fiori, M. Shimizu, G. Stripoli y M.E. Bordagaray. También a A. de Arce, M. Becerra, A. Bisso, F. Corrales, J. Guiamet, T. Gutiérrez, L. Lionetti, R. Martínez Mazzola, M. Mazzaro, R. Pasolini, L. Poy, G. Queirolo, V. Testa y M. Vernet por el diálogo, sugerencias y materiales que nos facilitaron. A A.L. Rey, sus ricos comentarios a un avance de este trabajo. Al personal de Biblioteca F. Romero Delgado –en especial a P. Lischinsky–, Gerencia y Archivo de Geodesia y Catastro de la PBA –en especial a F. Corazza–, Biblioteca Metropolitana De Gemmis (Bari, Italia), Biblioteca Nazionale Centrale (Italia) y a G. Dezi del Archivo Histórico de la ENS nº 1 M.O. Graham.
2. Su producción y acción llegó a España y Chile (Las Dominicales, 14 de diciembre de 1906; Vida socialista, 16 de julio de 1911; Grez Toso, 2007). Strozzi (1932, pp. 121 y 122) la ubicó entre las destacadas del “Vote for Women” argentino, al igual que Cuello (1933, p. 221). Solari (1976, p. 35) conmemoraba sus escritos como pioneros del socialismo y la recordaba como “una de las más entusiastas militantes”.
3. La bibliografía es extensa por lo que solo se hará una mención sucinta. Entre otros, Aricó, 1999; Camarero y Herrera, 2005; Graciano, 2008; Martínez Mazzola, 2004, 2011 y 2018; Tarcus, 2007a y b.
4. La producción es vasta, aquí incluimos solo algunas referencias del período estudiado. Sobre A. Moreau: Cichero, 1994; Henault, 1983; Terzaghi, 2017; Valobra, 2012. Sobre J. Marpons: Queirolo, 2016. Y sobre J.M. Gómez de Begino: Palermo, 2018. Faltan aún estudios monográficos sobre figuras tan destacadas como M.L. Berrondo, J. Burgos Meyer o L. Barrancos, D. Etcheverry o J. López Faget.
5. Utilizamos información que provee el sitio Family Search. Asimismo, recurrimos al Registro Provincial de las Personas y a la Gerencia y Archivo de Geodesia y Catastro; ambos de la Provincia de Buenos Aires. Comunicación telefónica con R. Messina y su esposa, H. Railly “Chichita”, y con S.R. Messina, 26 de junio de 2024 y 10 y 11 de septiembre de 2024. Con calidez, nos aportaron material fotográfico y compartimos los documentos que hallamos.
6. “Argentina, Buenos Aires, registros parroquiales, 1635-1981” database with images, Raquela Mesina, 31 Oct 1872; citing Baptism, Nuestra Señora del Pilar, Ranchos, Gral. Paz, Buenos Aires, Argentina, 31 Oct 1872, parroquias Católicas (Catholic Church parishes), Buenos Aires Province, FHL microfilm 1,093,539.: 9 Abr. 2020. Si bien desde 1972 el Partido se denomina Gral. Paz, no era así cuando nació Raquel.
7. Catálogo General de Mensuras de La Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, Publicaciones del Archivo de la Dirección de Geodesia, Catastro y Tierras Existentes en el Archivo de la Repartición 1824 al 30 de junio de 1944. La Plata, 1945, p. 142. Gral. Paz, Duplicado de la diligencia de mensura practicada para Don Antonio Messina en el Partido de Ranchos por el agrimensor L. Monteverde, Gral Paz, Dirección de Geodesia, Catastro y Mapa de la Provincia de Buenos Aires, 1887, p. 97.
8. Argentina, censo nacional, 1869, FamilySearch.
9. GPBA (2024[1937]). Partida de Defunción Timbrada Número: AA-2024-181432/
8516-GDEBA-DL249JAGGP. Referencia: Solicitud #1197692.
10. LV, 5 de enero de 1937, p. 4. Su hermano lo haría en febrero de 1901 (Tarcus, 2024).
11. LV, 11 de septiembre de 1909, p. 3. LV, 27 y 28 de febrero de 1911, p. 3. Otras suscripciones y campañas: LV, 24 de enero de 1928, p. 9, y LV, 19 de febrero de 1930, p. 5. LV, 15 de junio de 1911, p. 2. Al morir J.B. Justo, envió condolencias a F. Cherkoff. LV, 19 de enero de 1928, p.1.
12. En 1894, ya existía la Sociedad Cosmopolita de Obreras Costureras de Buenos Aires integrada por M.P. de Reinoso, M. Mausala, E. Camicias, M. Godoy y Moret de Berón, entre otras (Cfr. LV, 24 de noviembre de 1894, p. 4; diciembre 1894, p. 4; LV, 5 de enero de 1895, p. 4; LV, 12 de enero de 1895, p. 4; LV, 26 de enero de 1895, p. 4; LV, 2 de febrero de 1895, p. 4; LV, 9 de febrero de 1895, p. 4, y 16 de febrero de 1895, p. 3. También, existió un Centro Socialista de Mujeres creado en enero de 1897 (se desconoce su continuidad), integrado por F. Cardalda, V. Pacheco, M. Garcia, C. Cardalda, M. Mauli, J. González, entre otras (LV, 23 de enero de 1897).
13. Síntesis elaborada a partir de Barrancos (2005 y 2010), Lavrin (2005), Poy (2020), Raiter (2004) y Terzaghi (2022).
14. El CSF de 1902 fue fundado por Raquel junto con J. Burgos Meyer, R. Camaña, Fenia, Sara y Mariana Chertkoff, G. Laperrière de Coni, T. Mauli, entre otras (Barrancos, 2010, pp. 124-126; Chertkoff, 1918; Poy, 2020, pp. 145-152; Raiter, 2004, pp. 7, 9-23).
15. Elaborado a partir de Barrancos (2010, p. 125), Lavrin (2005, p. 330), Lobato (2007, pp. 212-216) y Raiter (2004, pp. 10-11). La estrategia de desdoblamiento generó tensiones en el socialismo (Camarero, 2017, pp. 85-86).
16. LN, 23 de septiembre de 1906, p. 9; Las Dominicales, 14 de diciembre de 1906, pp. 1-2.
17. LN, “Centro Feminista,” 5 de noviembre de 1906, p. 8.
18. Para 1898, Raquel y Marcial vivían en Jeppener, partido de Cnel. Brandsen; y desde 1928, en Loma Verde, Partido de Gral. Paz (LV, 19 de enero de 1928, p. 1).
19. Dirección General de Rentas de la Provincia de Buenos Aires, fichero de Inscripciones de Dominio 41, General Paz, 1936 Compradores, C, 2. Dirección General de Rentas de la Provincia de Buenos Aires, fichero de Inscripciones de Dominio 41, General Paz, 1936 Vendedores, p. 1.
20. “Argentina, Military Records, 1911-1936”, en FamilySearch: Mon Jul 08 17:13:43 UTC 2024), Entry for Gelsi and, 26 de noviembre de 1920.
21. BA (2024[1937]), op. cit.
22. LV, 14 de noviembre de 1896, p. 1.
23. Flora Tristán interpeló con ese llamado en Unión Obrera, de 1843, un precedente del “¡Proletarios del mundo, uníos!” (Bellucci y Norman, 1998).
24. LV, 25 de enero de 1896, pp. 1 y 2. LV, 28 de agosto de 1897, pp. 2 y 3.